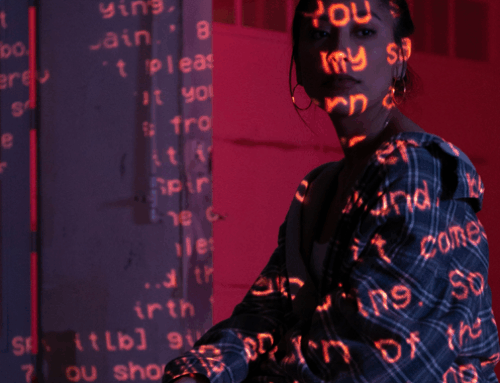Hace más de una década que en el mes de octubre se reivindica que las identidades trans se reconozcan y puedan vivir libremente la identidad o la expresión de género. En este mes se celebra la conquista de la despatologización de las personas trans y, al mismo tiempo, se denuncian las realidades y las violencias que vive este colectivo diariamente. No fue, hasta el año 2018 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la transexualidad de su lista de trastornos mentales. En el territorio español, este cambio se concretó en marzo de 2023, cuando entra en vigor la Ley española 04/2023, conocida como la Ley Trans Estatal, que reconoce por primera vez el derecho a la autodeterminación de género, permitiendo que las personas puedan rectificar la mención de género en el registro civil sin necesidad de informes médicos o psicológicos ni tratamientos hormonales o quirúrgicos previos.
Esta contextualización temporal es importante para poder constatar que hace menos de una década que la lectura social y médica de las personas trans ha dejado de ser oficialmente desde una mirada psiquiátrica, patologizante, pero que aún falta el reconocimiento indiscutible de las violencias machistas que sufren, que representan también una violación de derechos humanos.
Las persistentes dificultades que mujeres trans experimentan en el reconocimiento de las violencias machistas vividas al largo de sus vidas, favorece una cadena de violencias institucionales que, muchas veces, van desde el trato que recibe en la acogida en el sistema de salud, durante la denuncia policial e incluso hasta llegar a un juzgado, que, además de la escasa formación en temas de delitos de odio, puede llegar a desestimar peticiones por ni reconocer a la víctima com una mujer. Estas limitaciones jurídicas no se restringen a los aplicadores de la ley, sino que están justificadas por el propio sistema legislativo, con una Ley de violencia de género de España (Ley Orgánica 1/2004), que hasta la fecha no ampara las mujeres trans que no hayan efectuado el cambio registral en el momento de la denuncia.
Toda esta invisibilización hace que muchas personas trans se sientan desamparadas, solas, y que experimenten una real inseguridad jurídica ante la violación de sus derechos. Más allá del no reconocimiento del contexto de vulnerabilidad social y de las violencias vividas, las personas trans también enfrentan diariamente la invalidación de sus identidades cuando no se respeta sus nombres sentidos, cuando tienen sus cuerpas objectificadas, o cuando asocian sus vivencias a estereotipos e imaginarios relacionados al uso de drogas, diagnósticos de ITS y el trabajo sexual.
Es importante remarcar que las violencias persisten pese a la existencia de un dispositivo legal que ampara el colectivo. La Ley Trans Estatal se propone a garantizar la atención sanitaria, educativa y laboral adaptada a las personas trans, obligando a los poderes públicos a implementar protocolos específicos, equipos especializados, eliminar barreras y asegurar que existan indicadores de seguimiento de los casos atendidos.
Todo el prejuicio y transfobia tiene afectaciones generales a la vida de las personas trans, dificultando que tengan una estabilidad y derechos laborales, acceso a la salud con una atención respetuosa, un contrato de alquiler, entre otras problemáticas. A eso de añaden las interseccionalidades, como es la migración. Más allá de las dificultades laborales y de vivienda, personas trans atravesadas por diferentes trayectorias migratorias tampoco tienen acceso a derechos civiles básicos, ya que se encuentran con aún más barreras en el proceso de regularización de su documentación y empadronamiento. Todas estas dificultades son solo ejemplos de las situaciones que atraviesan frecuentemente a las personas trans.
La despatologización de la transexualidad marca una fecha importante en la histórica lucha de los derechos de las personas trans, sin embargo, las reivindicaciones para que tengan sus derechos respetados, independiente de su identidad de género y/o orientación sexual, continúan.